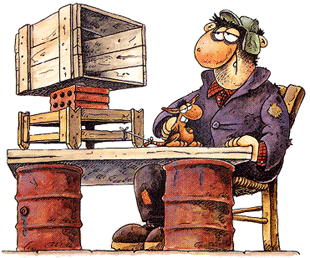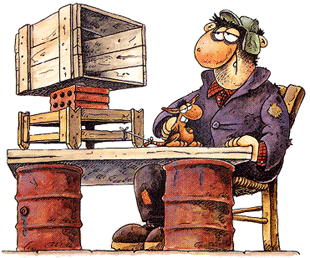Capítulo Tricentésimo octogésimo sexto: ¿Por qué en la vida a los que saben demasiado les dan premios y, sin embargo en las películas siempre son a los que matan?
Sé que es un atrevimiento que alguien como yo, que sólo puede presumir de pesar sesenta kilos si coge a su sobrino en brazos, hable de aquellos que después del verano se empeñan en adelgazar.
Pero noto cierto cansancio en el personal entradito en carnes de escuchar como otros individuos se empeñan en soltarle una vez si y otra también, mientras miran disimuladamente la indisimulable tripa:
"¡cómo se notan las tapitas del bar" o gracia semejante, con la respuesta inmediata de meter barriga y pensar que ya es hora de decir fuera el pan, fuera el azúcar, fuera el alcohol, fruta por la noche, verdura al mediodía y, sobre todo, apuntarse al gimnasio.
Los gimnasios deberían de estar prohibidos para la gente común, son muy aburridos, y casi todos los que lo intentan les pasa lo mismo: al cuarto día de doblar el espinazo haciendo abdominales, sienten la tentación de espaciar las citas con la musculación a dos por semana en vez de tres y a una en vez de dos.
Al quinto ya pasan más tiempo en el
jacuzzi -o como se escriba- que en la máquina de hacer pectorales. Se llevan una radio de auriculares, y empiezan a poner disculpas de todo tipo; cuando no se les olvida la toalla no se acuerdan de llevarse una muda para después de la ducha; se deprimen profundamente cuando se pesan tras media hora de la cinta esa de correr y se dan cuenta de que sólo han perdido las calorías equivalentes a un miserable yogur de fresa.... y de los desnatados.
Mejor dejemos las torturas para los tiempos de la Inquisición, algo que se disolvió, por suerte, hace muchos, muchos años.