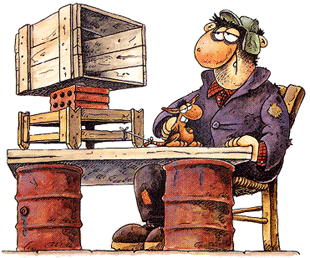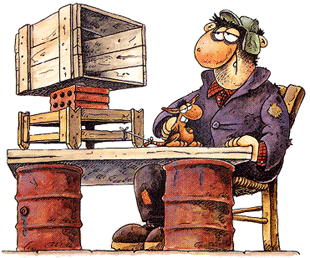Capítulo Sexcentésimo séptimo: "Todos deben casarse; no es lícito sustraerse egoístamente a una calamidad general" (M.G. Saphir, 1820-1887, escritor alemán)Para los indios
araucos, pobladores de grandes zonas de la América precolombina, "
Juracan" era el dios de las tormentas. Un nombre que se conservó después para denominar fenómenos meteorológicos con vientos superiores a los 120 km/hora.
En un principio y para bautizar cada huracán se usó el santo del día, hasta que en la
Segunda Guerra Mundial los pilotos militares tuvieron la ocurrencia de empezar a llamarlos como a sus novias.
Una ocurrencia que se mantuvo hasta que en los años sesenta, y debido a las protestas feministas, se empezaron a alternar con nombres masculinos.
Desde luego ni los precolombinos aquellos, ni los militares de la guerra, ni las feministas más protestonas, conocían a mis dos sobrinos: ella, tres años a punto de cumplir cuatro; él, cuatro a punto de cinco.
De haberlos conocido todos los huracanes, tornados, ciclones y similares llevarían los mismos nombres: los suyos.
Un par de horas en casa de sus tíos -por una inoportuna reunión escolar de sus padres-, bastaron para demostrar los devastadores efectos que supone el paso, sin haber tomado antes las medidas oportunas, de dos "
huracanes" que, a pesar de no levantar dos palmos del suelo, son capaces de asolar, en un tiempo record, todas (pero todas, todas) las habitaciones de una casa.
Al menos no hubo que lamentar desgracias personales. El único daño colateral que existió, el perro, refugiado desde los primeros minutos debajo de la cama, acabó siendo rescatado sano y salvo una vez que hubo pasado el peligro.
A quién Dios no da hijos, el diablo da sobrinos que decía no sé quien.