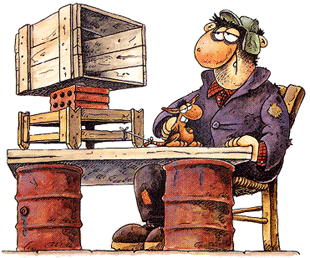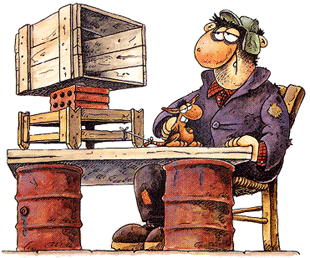Capítulo Milésimo centésimo septuagésimo cuarto: “Si eres feliz, escóndete. No se puede andar cargado de joyas por un barrio de mendigos. No se puede pasear la felicidad por un mundo de gente que se cree desgraciada” (Alejandro Casona, 1903-1965; escritor español)
“
Leer ya me gustaría. Pero ¿de dónde saco el tiempo?” me decía uno. Y otro, un semi-ejecutivo en camino de prosperar: “
- Tres horas se me van en el camino de casa a la oficina. A los hijos pequeños apenas los veo”.
Lo he dicho en alguna otra ocasión pero (y visto que otros copian estos textos sin el menor rubor) no me importa
autoplagiarme: el tiempo es una realidad misteriosa. Ya San Agustín escribía que si nadie le preguntaba qué era, sabía lo que era, pero que apenas intentaba una definición fracasaba. Aristóteles precisó que el tiempo es la medida del movimiento. Por eso cuando se hacen muchas cosas el tiempo es siempre rapidísimo; quien no hace nada dispone de un tiempo largísimo, interminable.
En la civilización industrial, donde se paga por horas, donde hay que fichar, donde se cobran trienios –y tantas otras realidades medidas por el tiempo-, se ha perdido el sentido profundo del tiempo de ocio, del tiempo para contemplar, para empaparse en la realidad.
La mayoría de los pueblos primitivos no usaron reloj. Se guiaban por el sol y el tiempo era la medida de lo que hacían. De ahí la calma tranquila, la atención en el cultivo del campo, la concentración en la pesca, el mimo en el pastoreo. Algunos antropólogos interpretaron todo esto como ociosidad o vagancia. Y era todo lo contrario: trabajo con los cinco sentidos, contemplación activa de la realidad. Por eso conocían cientos de plantas y sus propiedades; por eso tenían nombres para muchos tipos de vientos, de lluvias, de nubes.
Nosotros dedicamos una parte del tiempo a organizar el tiempo; otra parte a mirar el reloj; otra a quejarnos de la falta de tiempo; otra a perder el tiempo. Poco a poco se ha convertido el tiempo para hacer las cosas en algo más importante que las cosas que hay que hacer. El resultado, mucha veces, es que las cosas no se hacen, pero, eso sí, se mide cuidadosamente el tiempo empleado en no hacerlas. Y es que siempre hay más tiempo cuando se deja de decir que no hay nunca tiempo.
Uno y dos de mayo. Hasta el lunes pues.