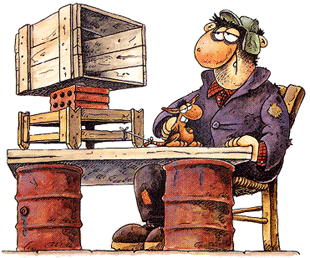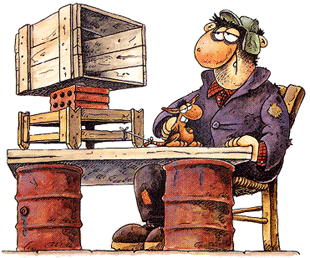Capítulo Milésimo ducentésimo séptimo: “Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido." (Aristóteles 384-322 a. C.; filósofo griego)
Desde su primer día en Roma, ciudad a la que ya entró subido en un lujoso carro tirado por docenas de mujeres desnudas,
Vario Avito Basiano (205-222), coronado a los 14 años emperador romano con el nombre de
Marco Aurelio Antonino (aunque más conocido con el sobrenombre de
Heliogábalo) se dio cuenta que gobernar un imperio no tenia porqué ser aburrido.
Aparte de darse esos pequeños caprichos que todos tenemos -y que tanto ayudan a sobrellevar el día a día-, como su costumbre por no beber nunca dos veces de un mismo vaso (que tenía que ser siempre de oro macizo), vestirse con ropas femeninas en las noches de luna llena o
casarse con varios gladiadores en una misma ceremonia,
Heliogábalo se hizo famoso por los banquetes que ofrecía a sus invitados, unos banquetes a los que asistía el
todo Roma y que, como buen anfitrión que era, cuidaba en sus más mínimos detalles como bien reflejan los relatos de los innumerables cronistas de la época que el mismo emperador dispuso para que sus
hazañas pasaran debidamente a la posteridad.
En uno de ellos, y por aquello de celebrar que empezó a gobernar un año acabado en ese número, organizó la
fiesta temática del ocho invitando para la ocasión a ocho jorobados, ocho cojos, ocho gordos, ocho esqueléticos, ocho enfermos de gota, ocho sordos, ocho negros y ocho albinos. Llegados los postres cada uno de ellos recibió ocho puñaladas en medio del alborozo general del resto de los invitados que podían participar libremente de espectáculo, y no sólo como simples espectadores sino también, si lo deseaban, como verdaderos protagonistas del mismo. Tan pocos invitados pudieron resistirse a participar que hubo que improvisar deprisa y corriendo varias tandas más de
ochos (echando mano de los esclavos del servicio) y así que ningún invitado se quedase sin
jugar, algo que hubiera sido toda una desconsideración.
Precisamente era la hora de los postres, momento en el que quien más y quien menos se hallaba afectado por la bebida, cuando el emperador ponía en práctica sus mejores ideas, ésas que le hacían ser siempre el alma de la fiesta. Legendaria fue aquella en la que, con todos los invitados dentro, mandó cerrar las salidas del comedor e hizo soltar una manada de fieras salvajes a las que previamente había hecho arrancar los dientes y las garras, un
pequeño detalle que desconocían los aterrados comensales y que acabó convirtiendo aquella amena velada en algo inolvidable.
Hay gente que siempre sabe divertirse.