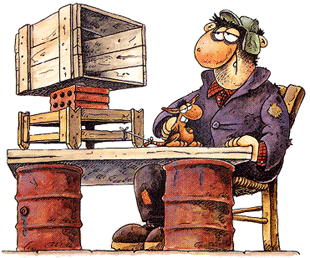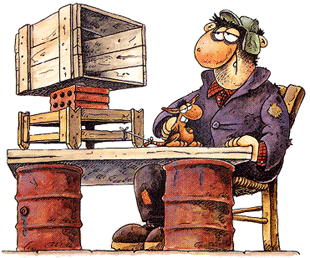Capítulo Milésimo cuadringentésimo vigésimo tercero: "Sólo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan; sin duda por eso mismo las opiniones imparciales carecen siempre de valor" (Oscar Wilde. 1854 - 1900; escritor irlandés)
Si hay habido una
necesidad, más allá de las fisiológicas básicas, que haya preocupado al ser humano (especialmente al ser humano
mujer), ha sido la de poder controlar su natalidad. La cosa viene de largo. Ya en el Antiguo Egipto (ni tan siquiera yo había nacido entonces) se usaban mezclas de estiércol de cocodrilo y miel, o esponjas impregnadas en la vinagre que se introducían en la vagina para impedir a los espermatozoides alcanzar su objetivo. La cosa siguió avanzando (¿nadie pensó, por ejemplo, en esterilizar a las cigüeñas?), hasta que llegó la revolución cuando en mayo de 1960 se aprobaba el primer anticonceptivo oral, el
Enovid, mezcla de progesterona y estrógeno, y que garantizaba, con todos sus defectos, el control de la natalidad por parte de las mujeres.
Desde entonces, y hasta lo último que se está probando (un
chip -igualito, igualito que el que se coloca en el cuello del perro- puesto en el brazo de la mujer), todo ha avanzado bajo el mismo supuesto: intentar
engañar al cerebro y hacerle creer que el feto está alojado en el útero para que no se produzca la ovulación.
Lejos quedan ya
consejos como los que, en 1850 (tampoco hace tanto) daba el científico británico Thomas Ewel. Muy original y seguro él, recomendaba a las parejas que no quisieran tener hijos, sumergirse en grandes tinajas llenas de ácido carbónico mientras realizaran el coito.
Para gustos...