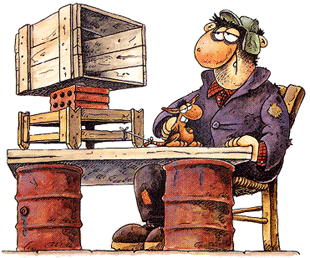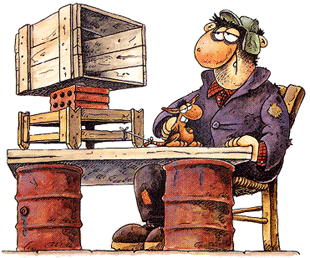Capítulo Tresmilésimo cuadringentésimo vigésimo cuarto: “La Navidad en mi casa es por lo menos seis o siete veces más agradable que en cualquier otro sitio. Empezamos a beber temprano, y cuando el resto de la gente ve un solo Santa Claus, nosotros vemos seis o siete”. (William Claude Dukenfield, 1880 - 1946; malabarista estadounidense).
Los que no damos más de sí para ser grandes genios (ni pequeños) pero nos sobra capacidad de imaginación y de ensimismamiento, no tenemos más remedio que fijarnos no en lo raro, lo fantástico o lo excepcional, sino en lo cotidiano, en aquello que todo el mundo tiene delante de los ojos, en esas cosas normales que nos rodean, cosas en las que basta fijarse un poco para comprender que también están llenas de misterio.
Si a Galileo le dio por mirar a la luna de otra manera, a mí –salvando las distancias (que tampoco son tantas)- me ha dado por fijarme en las pocas moscas que todavía circulan desafiando el (escaso) frío de este invierno, moscas que zumban alrededor, moscas irritantes que nos apartamos a manotazos, y que son para todos, o casi, el símbolo de lo trivial, de lo repetido, de lo que fastidia, lo que carece por completo de cualquier interés... salvo el de su eliminación.
Por eso, algo se me escapa cuando oigo hablar a los grandes defensores de los animales proclamando su amor hacía ellos mientras intentan matar a la pobre mosca invernal que, buscando un poco de calor, tanto les molesta. Y tampoco creo que a la mosca le consuele que su muerte sea entre aplausos.
A lo mejor lo del respeto es solo una cuestión de tamaño o de lo simpático (o no) que les resulte el bicho. Pero algo no acaba de encajar en sus discursos.