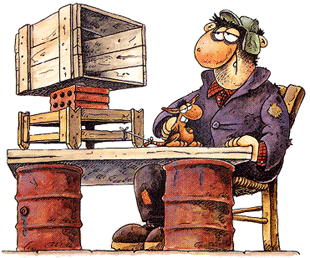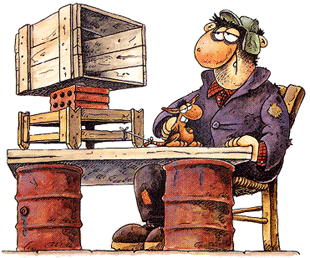Capítulo Tres milésimo quingentésimo septuagésimo noveno: “¡Ah, sí nos fuera dado el poder de vernos como nos ven los demás! De cuantos disparates y necedades nos veríamos libres”. (Robert Burns, 1759 – 1796; poeta británico).
Cuentan que en una pequeña ciudad de provincias, por ahí por la década de los años cincuenta del siglo pasado, había un baño público en el centro para aquellas ocasiones en que surgía la «necesidad». Era atendido por una señora a la entrada, ésta cobraba y repartía cuadritos de papel a cada uno de los usuarios para su higiene. Un negocio redondo, con poca inversión y mucha clientela, la mayoría cautiva, y al que no había que hacerle publicidad, para eso bastaba un simple letrero con dos letras: w.c. Un día, a un joven ocioso, pobre de cuna y desesperado por su mala suerte en la vida, se le ocurrió acercarse a la señora de la mesita y decirle: «las próximas dos meadas las invito yo», la única condición -especificó- fue que fueran clientas de la «alta sociedad». A la encargada le pareció extraño, pero aun así aceptó. El señor explicó que tenía que esperar a la salida para cobrarles, y justo cuando ellas sacaran sus monedas, les diría: «No es nada, ese señor que está allá enfrente las invitó», él haría un ademán con la mano y esperaría a ver la reacción. Primero llegó una señora de mediana edad, a quien le pareció extraño que la encargada le dijera que pagara a la salida, pero era tal su urgencia que no pidió más explicaciones. Al salir fue sorprendida con la inusual invitación. Los colores se le subieron hasta las orejas, no quiso ni ver quien le había convidado, así que disimuladamente hizo un pequeño movimiento con la cabeza y se fue, suplicándole a Dios que ningún conocido la hubiera visto. Después de un buen rato se acercó la señora Gutiérrez, una joven en edad casadera con padres de posibles, quien al salir fue sorprendida con la noticia: «no es nada, ya está pagado por el señor que está enfrente». La señorita Gutiérrez quedó desconcertada por el curioso detalle, así que se dio la vuelta, miró a su generoso bienhechor y con una leve sonrisa se acercó para agradecerle su invitación a la meada. El rumboso joven y la señorita Gutiérrez se casaron meses después (con la correspondiente
redistribución de la riqueza), fueron felices y comieron perdices.
Fin.
Por eso, si uno tiene una hija es bueno ponerle Esperanza, será la última que se pierda.